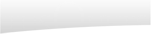Tusquets Editores, S.A.
Tel. +34 93 253 04 00
Tel. +34 93 362 33 79
Fax: +34 93 417 67 03
Fax: +34 93 209 89 19
Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona.
Copyright de las fotografias
Diseño web
Catálogo / Títulos / En el estanque
En el estanque
Jin, Ha
Octubre 2002
Andanzas CA 491
ISBN: 978-84-8310-220-6
País edición: España
216 pág.
12,02 € (IVA no incluido)
Versión para imprimir Compartir en Facebook Compartir en Twitter
1
Shao Bin estaba harto de la
comunidad en la que llevaba viviendo más de seis años, la Colonia de la Posta.
Su esposa, Meilan, se quejaba de que los fines de semana tenía que recorrer a
pie tres kilómetros para lavar la ropa. No sabía montar en bicicleta, por lo
que Bin la llevaba en el portaequipajes de la suya hasta el arroyo Azul, pero
los fines de semana de aquel mes trabajaba en la Fábrica de Fertilizantes
Agosto y no podía ayudarla. Ojalá, se decía, vivieran en el llamado Parque de
los Trabajadores, el recinto de viviendas de la fábrica, que se hallaba a unos
pocos centenares de pasos del arroyo. Últimamente, Meilan le rezaba a Buda cada
noche, y le rogaba que ayudara a la familia para que encontraran pronto un piso
en el parque.
—No
te preocupes —le dijo Bin el miércoles por la tarde—. Esta vez conseguiremos
uno.
—¿Cómo
puedes estar tan seguro?
—Nos
lo tienen que dar. Soy más veterano que otros.
—Eso
no es ninguna garantía.
En
efecto, Bin llevaba seis años trabajando en la fábrica y, de acuerdo con el
principio de la necesidad y la antigüedad en el puesto, esta vez parecía que
los Shao tendrían un piso nuevo, pero Meilan no se sentía optimista.
—Si
yo estuviera en tu lugar —le dijo—, les daría al secretario Liu y al director
Ma dos botellas de Savia de Grano a
cada uno. Tengo entendido que mucha gente los ha visitado por la noche. No
deberías limitarte a esperar sentado.
—Ni
hablar, no voy a gastar un solo fen en ellos.
—Mira
que llegas a ser tozudo —susurró la mujer.
Bin
era un hombre de baja estatura. Había sido robusto y gozado de buena salud,
pero en los últimos años había perdido tanto peso que la gente le llamaba «Saco
de huesos» a sus espaldas. A pesar de su físico, tenía talento y era arrogante.
Leía más que cualquier otro trabajador de la fábrica, y conocía muchos relatos
antiguos e incluso las aventuras de Sherlock Holmes. Además tenía una bonita
caligrafía, y por ése el motivo algunas trabajadoras comentaban: «Si ese hombre
tuviese tan buen aspecto como sus preciosos ideogramas…» Cinco años atrás,
cuando se comprometió con Meilan, la gente, sorprendida, dijo: «Desde luego,
una belleza se enamora de un hombre instruido». Aunque Meilan no era hermosa ni
Bin un auténtico erudito, en comparación ella le superaba, pues tenía varios
pretendientes.
Desde
que contrajeron matrimonio, ocupaban una sola habitación en una residencia,
propiedad de la unidad de trabajo de Meilan, los Almacenes del Pueblo, que
estaba en la Vía de los Ancestros. Ahora tenía un vivaracha chiquitina de dos
años, a la que apenas le bastaba el espacio de la habitación, un cubo de poco
más de tres metros y medio de lado. Además, Bin era pintor y calígrafo
aficionado, aunque oficialmente ejercía de mecánico ajustador. Como artista,
necesitaba espacio, y lo ideal hubiera sido que dispusiera de una habitación
propia, donde pudiera cultivar y practicar su arte, pero eso se había revelado
imposible. Cada noche permanecía levantado hasta altas horas, con el pincel en
la mano y la lámpara encendida, perturbando así el sueño de la mujer y la niña.
Y, además, la habitación estaba siempre saturada de olor a tinta. A menudo, en
pleno invierno, Meilan se veía obligada abrir las ventanas, pero Bin no tenía
otra manera de realizar sus obras caligráfico y pictóricas. ¡Cuánto anhelaban
los Shao una vivienda digna!
Bin
llevaba varios días tratando de averiguar en vano si su nombre figuraba o no en
la lista que estaba en poder del Comité de la Vivienda. La mayoría de sus
compañeros de trabajo se mostraban cada vez más reticentes y misteriosos, como
si de repente cada uno de ellos hubiera encontrado una mina de oro. Eran
mezquinos con respecto a los demás.
«Ahora
me toca a mí conseguir un piso», se repitió Bin el jueves por la mañana,
mientras reparaba un gato hidráulico para el equipo de transporte. La noche
anterior, las palabras de Meilan, acerca de que había trabajadores que
sobornaban a los dirigentes, le habían causado cierto temor. Pero Bin se
recordaba una y otra vez que no debía desanimarse.
Por
la tarde, antes de lo que Bin esperaba, fijaron la lista definitiva en el
tablón de anuncios que había en el vestíbulo de la fábrica. Bin se acercó a
ver, pero no vio su nombre entre los agraciados y, como muchos otros, se
enfureció. En todos los talleres se gritos airados, mientras que aquellos a los
que les habían asignado una vivienda guardaban silencio. Algunos dijeron que
pensaban colocar enseguida carteles con grandes ideogramas que denunciarían la
corrupción de los dirigentes. Unos pocos declararon que iban a demoler los
cuatro pisos de mayor tamaño construidos para los mandos, que los volarían de
noche con paquetes de TNT, pero eso no pasaba de ser una fanfarronada; habían
dicho lo mismo en muchas otras ocasiones, y allí nunca había ocurrido nada.
En
cuanto la sirena anunció el final del turno, Bin abandonó la fábrica. Pedaleó
hacia su casa distraído, la cabeza cubierta por una gorra militar torcida, y la
camisa blanca desabrochada y con los faldones aleteando ligeramente detrás. No
paraba de darle vueltas en la cabeza. ¿Debía darle la mala noticia a Meilan?
Iba a llevarse una gran decepción. ¿Cómo podría consolarla?
En
cuanto llegó al cruce de vías férreas cerca del extremo norte de la fábrica,
vio al secretario del Partido, Liu Shu, que caminaba con las manos enlazadas a
la espalda. Bin se le acercó y desmontó de la bicicleta.
—¿Podemos
hablar un momento, secretario Liu? —le preguntó.
—De
acuerdo.
Liu
se detuvo y se enderezó un poco, bajo las espesas cejas se le veían los ojos
entrecerrados.
—¿Por
qué no me han concedido esta vez la vivienda? —inquirió Bin.
—No
eres el único. Todavía hay más de cien camaradas haciendo cola. ¿No lo sabías?
—Trabajo
en la fábrica desde hace seis años. Hou Nina sólo lleva tres y esta vez le han
dado un piso. ¿Por qué? No puedo entenderlo.
—El
Comité de la Vivienda ha tomado esa decisión —replicó Liu con brusquedad—.
Creen que lo necesita más que tú. En nuestra nueva sociedad, las mujeres y los
hombres son iguales. Tú ya tienes un lugar donde vivir, pero ella se ha quedado
todos estos años en el pueblo, con sus padres, y para casarse necesita su
propia vivienda. Ha pospuesto la boda en dos ocasiones…, no puede seguir
soltera eternamente.
Bin
sentía deseos de gritar: «Puede vivir contigo, ¿no es cierto?». Pero no dijo
una sola palabra; se dio la vuelta, montó en su bicicleta de la Defensa
Nacional y se alejó sin despedirse del secretario. Mientras pedaleaba, maldecía
a Liu sin poder evitarlo: «Tú ya tenías un buen piso, hijo de tortuga, y ahora
te has quedado con uno mayor. Has abusado de tu poder. ¡Es injusto, injusto!».
El
rechoncho secretario sacudió la cabeza y exclamó a espaldas de Bin: «¡Idiota!».
Bin
se había propuesto dar la mala noticia a su esposa después de comer, pero
Meilan, al ver su sombrío semblante, notó que le ocurría algo y le preguntó
varias veces qué era. Al final él se lo dijo, e incluso le mencionó que a Hou
Nina, la joven contable, le habían concedido un piso nuevo. Al oír esto, las
lágrimas se deslizaron por las mejillas de Meilan, y maldijo con vehemencia a
los mandos, pero también culpó a Bin de su testarudez.
—Unas
botellas de licor no cuestan gran cosa. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Pero no
me haces caso.
—Anda,
come —le dijo él y, tomando los palillos, se acercó el cuenco de fideos a la
boca y empezó a sorberlos. Luego, con una cuchara, añadió al caldo hojas de
cedro de Singapur picadas.
—No
quiero comer, estoy tengo gases.
Meilan
se dio la vuelta y abrió la ventana. En el exterior, la brisa agitó las hojas
de los álamos temblones y el tamborileo de las gotas de lluvia al caer se unió
al croar titubeante de una rana.
—¿Qué
vas a hacer? —le preguntó ella.
—No
lo sé. ¿Qué piensas tú?
—Nos
han maltratado. Deberías denunciar a esos tipos corruptos.
Bin
no respondió y siguió comiendo. Shanshan, su hijita, revolvía su cuenco de
natillas con una cuchara de plástico verde, en espera de que su madre le diera
de comer. Tenía adherido un fideo al babero blanco, cerca del pico rojo de una
paloma bordada.
Meilan
se quedó junto a la ventana, y bajo el vestido azul celeste que llevaba se
notaba su bien formado busto aún palpitante por el enfado. Alzó la mano y se
puso un mechón de cabello detrás de su pequeña oreja; se inclinó por encima del
alféizar y escupió. De vez en cuando se enjugaba con el pulgar y el índice las
lágrimas que le corrían por las mejillas.
Después
de cenar, Bin salió del edificio para fumar y refrescarse con un abanico que
representaba un paisaje brumoso: un templo, un río y dos esbeltas
embarcaciones, cada una impulsada con una vara por un diminuto pescador con
sombrero de paja. A Bin se le movía arriba y abajo la nuez de Adán, mientras
que su enjuto rostro parecía tenso. Estaba sumido en sus pensamientos, y
entrecerraba los pequeños ojos al fruncir su poblado entrecejo. Sobre su cabeza
pendía una bombilla de veinticinco vatios encendida, a cuyo alrededor zumbaba
una nube de jejenes entremezclados con mosquitos. La atmósfera olía a pescado
podrido y maíz tierno. En la calle, al otro lado del alto muro, se oían las
bocinas de dos camiones como si se pelearan.
Meilan
se encontraba en el patio, junto al grifo, y estaba tan enfadada que hacía
mucho ruido al fregar los cuencos y los platos, debido al enfado. No se le
ocultaba a Bin que esta vez no había sabido actuar de forma correcta. Un hombre
sensato haría cualquier cosa por prevenir las desgracias, como le dijera
Meilan, pero él no había atendido a razones y las posibilidades negativas se
multiplicaron. En comparación con la fábrica donde trabajaba Bin, los almacenes
sólo tenían dieciséis empleados y no podían construir por su cuenta un edificio
de pisos. Así pues, la familia dependía de él para conseguir una vivienda
digna, pero había desaprovechado la oportunidad. ¿Quién podía saber cuántos
años pasarían antes de que un nuevo piso estuviera disponible? Sólo el cielo
sabía durante cuánto tiempo tendría que vivir su familia en una sola
habitación.
El
corazón se le salía del pecho, tal era su agitación, y resolvió hacer algo
contra la injusticia. Aun cuando no pudiera corregir la mala acción de los
mandos, quería darles una lección que no olvidarían jamás y demostrarles que no
estaba dispuesto a soportar dócilmente una ofensa. ¿Pero qué debería hacer?
Pasó
por su mente algo que dijo el pensador materialista Wang Chong, de la dinastía
Han, acerca de la utilización del pincel de escritura para castigar el mal. No
recordaba las palabras exactas, pero el pasaje debía de pertenecer a La esencia del pensamiento chino antiguo,
una obra que había leído semanas atrás en una edición de bolsillo. Se levantó y
entró en la habitación. El libro estaba en lo alto de una estantería de mimbre,
embutido entre un diccionario epigráfico y un álbum de pinturas de flores. Lo
sacó y encontró el pasaje sin dificultad, pues había doblado el ángulo inferior
de la página a modo de señal. Leyó las palabras de Wang Chong:
«¿Cómo es posible que la escritura consista tan sólo en
jugar con un pincel y tinta? Debe dejar constancia de los actos de la gente y
legar sus nombres a la posteridad. Los virtuosos confían en que sus actos se
recuerden y, en consecuencia, se esfuerzan por hacer el bien más todavía; los
inicuos temen que sus malas acciones queden registradas y, por lo tanto, se
esfuerzan por refrenarse. En una palabra, el pincel del verdadero hombre docto
debe estimular el bien y prevenir el mal».
Bin, profundamente conmovido, cerró
el libro. Razonó que la escritura y la pintura pertenecen a la misma familia
artística, pues ambas son obra del pincel. Sí, luchar contra el mal es la
función esencial de las bellas artes. Como artista y como hombre docto, debería
desenmascarar a esos hombres corruptos, se dijo. Al margen de lo que sean en
sí, la pintura y la escritura no deben ser bordado y decoración, sino que han
de tener fuerza y alma, un espíritu sano y recto. Una obra bien hecha debería
ser tan letal como una daga contra los malhechores.
En cuanto Meilan y Shanshan se
hubieron acostado, Bin empezó a raspar una barrita de tinta en su antigua placa
para hacer tinta, ésta tenía forma de cangrejo y estaba tallada en la piedra
conocida como «estrella de oro». Movía la mano trazando pequeños círculos en el
sentido de las agujas del reloj. En pocos minutos la tinta estuvo lista;
entonces tomó un pincel de pelo de comadreja y se puso a dibujar una
caricatura. En una hoja de papel grande, trazó un enorme sello oficial puesto
del revés. En el voluminoso mango del sello trazó una cabeza, con la cara de
expresión arrobada y unos pocos pelos en la coronilla. Sobre la plana
superficie en lo alto del sello, que tenía la forma de un escenario oval,
colocó una docena de hombres y mujeres minúsculos sentados juntos en dos
hileras. Procuró que los dos del centro se parecieran al secretario Liu y al
director Ma. El secretario, con un mostacho de guías curvadas hacia arriba,
estaba sentado con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras que la cara
alargada de Ma, estirada hacia abajo, parecía tener la boca llena de comida.
Detrás de las figuras humanas, Bin dibujó un edificio de seis pisos con amplios
balcones y ventanas altas, de las que salían rayos fluorescentes.
Terminado el dibujo, Bin mojó un
pincel más pequeño en la tinta y escribió el título en lo alto de la hoja, una
audaz línea de ideogramas que decían: «Feliz es la familia con poder».
Se acostó, pero la excitación de
haber creado una obra significativa le mantuvo despierto. Intentó contar los
latidos de su corazón, que eran más rápidos que la segundera del reloj colgado
de la pared. Notaba la tensión en las sienes y le bullía la cabeza. En el
transcurso de dos horas se levantó tres veces para orinar en la letrina que
había en el extremo oeste del patio. No pudo conciliar el sueño hasta las dos
de la madrugada.
A la mañana siguiente le enseñó a su
mujer la caricatura.
—Está muy bien —le dijo ella—.
Espero que esto sea como una mina terrestre y los haga saltar por los aires.
Bin metió cuidadosamente la hoja en
un sobre de papel de Manila en el que escribió la dirección del Diario Lüda, un periódico regional que
ya le había publicado tres obras caligráficas. Camino del trabajo, fue a la
calle de la Ribera y echó el sobre en el buzón que había delante de la estafeta
de Correos.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Ha Jin nació en
1956 en la provincia china de Liaoning y sirvió durante años en el Ejército de
Liberación Popular. Abandonó China en 1985 para estudiar en la Universidad de
Brandeis, y en la actualidad es profesor de lengua y literatura inglesas en la
Universidad de Boston. Además de poeta, es autor de tres libros de relatos –Ocean of Words (ganador del PEN/Hemingway
Award de cuentos), Under the Red Flag
(Flannery O’Connor Award) y The
Bridegroom (Asian American Literary Award)– y de tres novelas, las
tres publicadas por Tusquets Editores. Con la primera, La espera, ganó en 1999 el National
Book Award y el PEN/Faulkner Award. Todas estas distinciones han
confirmado que Ha Jin es un autor de gran talento cuyas obras ahondan no sólo
en la historia y la cultura chinas del siglo xx
sino también en las luces y sombras del alma humana.